
por Altarriba | Ago 9, 2018 | Noticias, Opinión
Cuando, tras largo asedio, los turcos entraron en Constantinopla (1453), encontraron a parte de la población sumida en un apasionante debate sobre el sexo de los ángeles. Estaban tan enfrascados que apenas repararon en la violencia de los invasores pasando la ciudad a sangre y fuego. La anécdota, falsa como muchas de las que adornan la historia, quiere ser un ejemplo de cómo una distracción estúpida hace que olvidemos realidades perentorias. “Discutir sobre el sexo de los ángeles” ha quedado como expresión alusiva a la actividad intelectual inútil, incluso enajenadora. Y es cierto que el acontecimiento era importante. La caída de Constantinopla marca el comienzo de la era moderna. Pero no es menos cierto que la tradición teológica constituía el fundamento político del Imperio de Oriente, reafirmado ideológicamente por su cisma religioso con Roma. Por eso caían con frecuencia en estos “bizantinismos”, que no eran sino argumentarios tan sutiles como enrevesados para zanjar cuestiones doctrinales.
Aunque hoy parezca ridículo, el debate sobre el sexo de los ángeles revestía gran transcendencia. El cristianismo hilaba muy fino a la hora de establecer sus dogmas. Los desacuerdos sobre la naturaleza divina de la Santísima Trinidad, sobre la virginidad de María o sobre el valor de los sacramentos podían ser motivo de persecución, excomunión, incluso guerra. La vida espiritual estaba tan tasada como la terrenal, cada pecado tenía su pena o su indulgencia absolutoria. Y los ángeles estaban organizados en nueve órdenes perfectamente jerarquizados, ángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles… Saber si se reproducían entre ellos y, por lo tanto, se dividían en varones y hembras o si habían sido todos creados por Dios y carecían de sexo, no era baladí.
Las discrepancias sobre la inmaculada concepción de María provocaron el cisma ortodoxo, los poderes absolutorios de la Iglesia el cisma protestante. También tuvieron origen doctrinal las guerras de religión o la de los treinta años, que enfrentaron a los europeos en los siglos XVI y XVII. La normativa era tan rigurosa que marcaba la vida política, social y personal. El Limbo para los inocentes que no habían sido bautizados, el Purgatorio para los pecadores de baja intensidad, el Infierno para los irrecuperables… Pecados veniales, mortales, capitales con penitencias ajustadas a cada uno de ellos… Esta precisión condenatoria, en vigor hasta hace unas décadas, choca con la ambigüedad actualmente reinante.
Bergoglio, al poco de ocupar la silla de San Pedro, declaró que el infierno no es un lugar real sino una metáfora. Hace unos meses añadió que el diablo tiene aspecto humano. Estos mensajes contradicen la numerosa iconografía que se complace en las descripciones del averno y sus monstruosos demonios. Así las cosas, ¿podemos hacernos una idea clara de lo que nos espera en el más allá? Las penas eternas y crueles nos resultan incompatibles con una ética que ni siquiera admite la prisión permanente revisable. Y eso plantea la duda que ya manifestara Voltaire, “¿somos los humanos más misericordiosos que el propio Dios?”
Sin embargo, beatificaciones y canonizaciones siguen produciéndose a buen ritmo. ¿Significa que el Paraíso sí es un lugar concreto? ¿Puede haber cielo si no hay infierno? ¿Existe el Purgatorio? Dogmas, antaño incuestionables, se diluyen en la imprecisión pastoral. ¿Sigue siendo infalible el Papa? ¿El ministerio de Dios tiene que ser exclusivamente masculino? ¿El feminismo es un gol que el diablo ha colado a las mujeres (obispo Munilla) o la Virgen María haría huelga el 8 de marzo (cardenal Osoro)? ¿Siguen excomulgados los divorciados? Esta última cuestión ha hecho que los cardenales Burke y Brandmuller, representantes de la Iglesia más conservadora, acusen a Francisco de hereje y planteen la posibilidad de un cisma.
Los católicos ya no pueden asegurar la pervivencia de dogmas que hasta hace poco asumían con exaltación mística. Las religiones se basan en la aceptación de verdades indiscutibles, creencias que otorgan cohesión al grupo de fieles, “la comunión de la Iglesia”. Los actuales conocimientos científicos, las dinámicas sociales, la nueva moral dificultan la adhesión a unos principios anacrónicos. De ahí viene la necesidad de renovación que encabeza Francisco y su alejamiento de creencias asentadas durante siglos. Pero, vaciada de dogma, la religión se queda en mera liturgia, tradición sin verdadera fe, casi folclore. En estas condiciones, el cumplimiento con el rito sólo sirve para suplir la auténtica experiencia religiosa y para difuminar la línea, a menudo inquisitorial, que separa el bien del mal. La Iglesia opta por seguir siendo influyente, pero renunciando a ser convincente.
El carácter andrógino de los ángeles podría permitir que la Iglesia se planteara cuestiones de género, tan importantes en la sociedad actual. ¿No podrían formar parte de un colectivo LGTBI espiritual? Pero el mito fundacional, profundamente anclado en la tradición, carece ya de recorrido. Así que nos quedan pocas posibilidades de reengancharnos al debate sobre el sexo de los ángeles. Aunque ataquen los turcos.

por Altarriba | Ago 9, 2018 | Noticias, Opinión
Cuando Cyrano de Bergerac llega al sol, descubre que está poblado por pájaros. Son seres sumamente inteligentes que miran con recelo a ese bípedo desplumado. Les resulta feo, torpe y no sabe volar. No obstante, la urraca, que ejerce de anfitriona, decide presentarle a la Asamblea. Cyrano, inmediatamente, se inclina ante el águila. El gesto sorprende a todos. Cyrano explica que sólo intenta ser cortés, por eso se postra ante su rey. La urraca le saca de su error y le dice que nunca se les ocurriría nombrar rey a alguien que destaque por su fiereza. Prefieren que les gobierne un ave de carácter pacífico. Por eso tienen a una paloma como reina. Además, le otorgan un breve mandato. Todas las semanas la someten a juicio y, si algún pájaro está descontento con sus decisiones, pueden condenarla a muerte.
El viaje a los imperios del Sol se publica en Francia en 1662 y, junto con El viaje a los imperios de la Luna (1657) constituyen un díptico que hace de Cyrano precursor de la ciencia ficción. Siguiendo un planteamiento que este género utilizará con frecuencia, se sirve del viaje a otros mundos para criticar la situación en este. Y lo hace en un momento en el que Francia instaura un régimen absolutista, con Luis XIV en el trono y una simbología solar, de águilas, leones y astros rutilantes copando la heráldica nacional. Cyrano de Bergerac, con un par de narices, desafió el poder y sentó las bases de un librepensamiento que desembocaría en la Ilustración.
El águila ha sido símbolo de poder romano, napoleónico, nazi, franquista, norteamericano… El león del persa, castellano, británico, holandés, sueco, escocés… Todavía hoy forman parte de escudos, blasones, banderas de los estados modernos, revelando que, en nuestro imaginario político, seguimos asociando la administración del Estado con la fuerza, incluso con la crueldad. Podía justificarse esta vinculación en tiempos de poder autoritario, con gobernantes que no tenían más legitimidad que el linaje y las armas con que lo defendían. Mandaba el más fuerte o el que mayores fuerzas pudiera concitar. Pero, una vez conquistada la democracia, con mandatarios elegidos por los ciudadanos, toda simbología de la fuerza debería haber desaparecido. Es más, tendría que haber sido sustituida por representaciones sublimadas de la sabiduría, la compasión, la capacidad de diálogo, la honestidad y, aunque el término resulte extraño en el ámbito de la gestión pública, la bondad.
Sin embargo, seguimos enarbolando los mismos belicosos símbolos que en el Antiguo Régimen. ¿Apego a las tradiciones o mantenimiento disimulado de los mismos resortes coercitivos? Nadie puede negar que los mayores criminales de la historia han ocupado puestos de relevancia. Ningún asesino a título personal ha podido batir las cifras de víctimas alcanzadas por los tiranos. Faraones, emperadores, señores feudales, reyes o dictadores son responsables de ejecuciones, purgas, genocidios y, por supuesto, guerras. Todavía hoy abundan los jefes de Estado que se mantienen sobre una pila de cadáveres, Obiang, Kim Jong Sun, Rodrigo Duterte, Al Assad, Daniel Ortega, Salman Abdulaziz… Y aunque no tengan detrás ríos de sangre, la violencia, al menos la arbitrariedad o la corrupción reinan en el panorama gubernamental. Berlusconi, Sarkozy, Erdogan, Viktor Orbán, Cristina de Kirchner, Salinas de Gortari, Buteflika, Michel Temer, Bush, Tony Blair, Maduro, Fidel Castro son sólo unos pocos de la larga lista de acusados de delitos penales o contra los derechos humanos. Y así llegamos a una actualidad dominada por machos alfa como Trump, Putin o Xin Ping. En el otro lado de la balanza, para encontrar figuras de paz, hay que remontarse a Gandhi, Mandela… y poco más.
El hecho de que abunden las personalidades marcadas por la agresividad y la falta de escrúpulos viene a demostrar que los comportamientos políticos no son un mero reflejo de los que encontramos en la sociedad. El porcentaje de actitudes de dominación aumenta notablemente en las áreas cercanas al poder. Ahí se agolpan quienes buscan mando, privilegio y posición en la jerarquía. Los partidos drenan a los más ambiciosos que, con escasas exigencias morales, dejan claro que no están ahí para servir sino para mandar.
En ese sentido los políticos obedecen al mismo perfil que una buena parte de la “clase dirigente”. Existe una psicopatología del ejecutivo, ampliamente estudiada, que se caracteriza por la falta de empatía. En la actual dinámica económica los beneficios empresariales están por encima de cualquier otra consideración. La salud de trabajadores o consumidores queda comprometida por la despiadada competitividad del mercado. Motores que contaminan, alimentos insanos, medicamentos que no curan, bancos que estafan, datos personales en venta… El número de corporaciones de escasa fiabilidad aumenta y sus estrategias se hacen progresivamente opacas. Sólo los “psicócratas” progresan en este mundo de águilas. Es el término que viene a unir, casi indefectiblemente, al psicópata con el poder. Así que, en estos tiempos de cambio político, aceptemos que no nos va a gobernar una paloma y mucho menos un mirlo blanco. Esperemos, al menos, que no sean aves rapaces ni carroñeras.

por Altarriba | Jun 6, 2018 | Comic, Noticias
Desde que su creador muriera en 1983, el mundo de Tintín ha quedado varado en una profunda nostalgia. Sus personajes no tienen proyectos, tan sólo recuerdos. Hasta su afán justiciero se ha debilitado. Sin la excitación del viaje, sin misterios que resolver, sin desafíos ni confrontaciones, sus días transcurren en una pasividad polvorienta. Ya no viven la aventura sino la desventura.
El capitán Haddock pasa las horas muertas en los sótanos de Moulinsart. Allí construye bajeles en miniatura que remata con un mascarón de proa en forma de unicornio. Una vez terminados, introduce una lista de improperios en su reducido casco. Fleta los barcos desde un pequeño astillero construido en la cloaca del castillo con la intención de que algún día lleguen al mar. Así logra paliar el abatimiento alcohólico… Así entretiene esa melancolía, más negra que las bodegas del Karaboudjian, que le hace desear el definitivo hundimiento… Así mata el tiempo a la espera de ser rescatado por el horizonte…
Milú disputa un reñido torneo de ajedrez con un enorme gato negro. Se juegan su aparición en el próximo episodio de la serie, en el caso de que algún día haya uno nuevo. Si el gato gana, sustituye a Milú como compañero de Tintín. Así que nuestro inteligente perro pone el mayor interés en salir victorioso. Con meticulosidad de foxterrier estudia cada jugada, incluso no duda en hacer trampas. Echa polvo de estrella lejana o humo de cigarro faraónico en los bigotes de su rival y, cuando este estornuda, cambia las piezas de sitio. Milú hace todo lo posible para que su contrincante no se apodere de ese tablero de viñetas donde, un álbum tras otro, se dirime el destino de su amo. Porque, aunque el propio Tintín no lo sepa, su suerte depende de que un gato negro no remplace a un perro blanco.
El profesor Tornasol no está sordo. Nunca lo ha estado. Sólo está sintonizado en otra longitud de onda. Su paraguas es, en realidad, una antena parabólica, su bocinilla un auricular inalámbrico y el péndulo un dial para buscar la emisora adecuada. A través de esta sofisticada tecnología, recibe conversaciones entre loros transistorizados, imágenes de buques hundidos filmadas por tiburones metálicos, gritos de espectros atrapados en bolas de cristal, monstruos nocturnos grabados por lechuzas insomnes, destellos de tesoros ocultos emitidos por un globo terráqueo… Así que no es que no oiga. Tornasol, simplemente, está a la escucha de otros mensajes. En otro mundo.
Todas las noches, antes de acostarse, Bianca Castafiore hace gárgaras con diamantes, se enjuaga con ristras de perlas y, finalizada su higiene bucal, escupe quilates. Por eso su voz es tan transparente, por eso su canto quiebra el cristal. Cuando le roban la esmeralda que le regaló el maharajá de Gopal, el aliento de la Castafiore pierde su olor a clorofila y sus cuerdas vocales se desafinan. El ruiseñor milanés se convierte entonces en papagayo del Caribe y ya no puede cantar las arias de Gounod, tan sólo gritar “¡cielos, mis joyas!”. Cuando la diva recupera sus piedras preciosas, la voz le vuelve nítida y vibrante y su aseo nocturno se llena de nuevo de borborigmos destellantes.

por Altarriba | Jun 6, 2018 | Noticias, Relato
La señora Verdurín amaba tanto las plantas que era estrictamente carnívora. Apenas condimentaba las carnes para no utilizar en sus guisos ningún vegetal. Naturalmente sabía que chuletas, asados y demás tajadas obtenían consistencia y sabor del forraje con el que el animal se había alimentado. Pero eso, lejos de hacerle reconsiderar su régimen, se lo confirmaba. Desde su punto de vista, ella no comía. Llevaba a cabo una venganza sistemática contra los herbívoros, unos bichos tan estúpidos que, insensibles ante la belleza gramínea, la ingerían como simple pasto.
La señora Verdurín no entendía el reciente afán protector por las especies animales mientras los numerosos problemas de las vegetales eran persistentemente ignorados. Las plantas se encontraban en la base de la cadena alimenticia, surgían directamente del corazón nutricio de la tierra, contenían un arsenal químico con las más diversas propiedades y además regulaban el equilibrio atmosférico. Sin mostrarles ninguna consideración, el resto de los seres vivos las devoraban, las utilizaban como lugar de anidamiento y las convertían en papel o en estanterías para el salón. Pero, más allá de cualquier argumentación ecológica, la Verdurín las apreciaba por su belleza. ¡Qué diversidad de colores, texturas, formas y olores! ¡Qué florido esplendor adornando la corteza terrestre! Estaba tan hortícolamente entusiasmada que no le cabía ninguna duda acerca de la superioridad del mundo vegetal sobre el animal. Es más, en un intento de emular el funcionamiento silvestre, se empapaba de agua y permanecía horas y horas plantada, siguiendo la trayectoria del sol, a la espera de que su cuerpo realizara la mayor de las funciones: la función clorofílica. Aunque nunca alcanzó la añorada metamorfosis, con el tiempo su piel adquirió un tono verdoso y en primavera las articulaciones se le cubrían de unos brotes purulentos que nunca llegaron a florecer.
La inesperada herencia de un tío, propietario de varios mataderos, le permitió comprar una pequeña isla tropical repleta de la más exótica vegetación. Se instaló en ella y durante los primeros meses gozó de una completa compenetración con el frondoso entorno. Pasaron los años y su pasión botánica aumentó hasta convertirse en auténtica locura. La señora Verdurín no soportaba que las plantas se marchitaran o que, siguiendo el ciclo natural, mudaran de aspecto. Quería retener todos los matices, perpetuar los distintos estados del más mínimo ejemplar porque, para ella, cada momento de la floración era un auténtico milagro. Así que emprendió una ambiciosa tarea de conservación. Con paciencia y la ayuda de unos cuan-tos especialistas se puso a elaborar un inmenso herbario que contendría, convenientemente clasificada, no sólo la diversidad de especies sino, hoja a hoja y brizna a brizna, toda la espléndida fertilidad de la isla.
Al final de sus días, la señora Verdurín, enjuta y reseca, había conseguido llevar a cabo su proyecto. Ordenado en cientos de volúmenes, su gigantesco herbario ocupaba las siete plantas de la lujosa mansión construida para el efecto. Ella, práctica-mente incapacitada, pasó el resto de su vida hojeando extasiada el resultado de tan ingente obra mientras al otro lado de los ventanales se extendía el territorio yermo, la superficie inmensamente desolada de la isla.
El caso Verdurín fue muy comentado por los científicos e incluso por los poetas. Desde entonces los botánicos recomiendan que sólo se realicen herbarios en dosis homeopáticas, las imprescindibles para conocer la flora, estimular la capacidad de observación y aprender a describir la inaprehensible riqueza de lo agreste. Los poetas, por su parte, advierten que, a pesar de lo que pueda parecer, las hojas de las plantas no se llevan bien con las hojas de los libros. Añaden que ni siquiera las más bellas palabras pueden atrapar el encanto de la naturaleza. Y aseguran que, en último-término, ellos también prefieren vivir un rato libres e inclasificables a permanecer planos, disecados y encuadernados por los siglos de los siglos.
Antonio Altarriba

por Altarriba | Abr 5, 2018 | Noticias, Opinión
Todo empezó con la postmodernidad. ¿O quizá terminó? En 1979 el filósofo francés Jean-François Lyotard publicaba La condición postmoderna, un librito que adquirió inesperada notoriedad. Un siglo después de que su compatriota, el poeta Arthur Rimbaud, proclamara “hay que ser absolutamente moderno”, Lyotard venía a enterrar una palabra sobre la que había cabalgado la idea de progreso y la confianza en una mejora constante de la humanidad. Ser moderno implicaba una voluntad de innovación, a menudo de transgresión, forjada en la Ilustración. Éramos, por fin, dueños de nuestro destino, sujetos -que no objetos- de la Historia. Se acabó la fatalidad, la predeterminación y hasta la providencia divina. Si luchábamos por ello, podíamos ser libres, iguales y fraternos. Plantábamos la semilla de lo que hoy se ha convertido en eslogan tan bello como vacío, “yes, we can”.
A la vista de los avances tecnológicos y del creciente poder de los medios de comunicación, Lyotard cuestionaba nuestra capacidad transformadora. El mundo ya se había hecho demasiado complejo como para controlar sus posibles derivas. Los relatos que proponían un camino perfectamente balizado hacia futuros paradisíacos pecaban de un voluntarismo ingenuo o, quizá, malévolo porque conducían al totalitarismo. A una economía postindustrial correspondía una cultura postmoderna. La ilusión de caminar hacia esperanzadores horizontes quedaba sustituida por una nueva resignación, ahora ya no ante poderes divinos, sino ante otros mucho más terrenales, pero igualmente inmutables.
En la calle la postmodernidad se vivió de manera más intranscendente. España adoptó el término con entusiasmo y en los años ochenta todos fuimos postmodernos. En nuestra inconsciencia histórica, con la democracia recién estrenada, creíamos que la postmodernidad consistía en apreciar el diseño, vestir americanas con hombreras, leer revistas en papel cuché o ver películas de Almodóvar. Entendíamos que ser postmoderno suponía, simplemente, pasarse de moderno y, como arrastrábamos el sambenito de país atrasado, nos apuntamos con absoluta entrega. Aquí “la condición postmoderna” tuvo más que ver con la moda que con la filosofía.
En seguida vinieron el post-marxismo, el post-estructuralismo y otros post menos rimbombantes. El fenómeno ha ido en aumento hasta el punto de que hoy colocamos un post para definir cualquier tendencia. Post-rock, post-humor post-abstracción, post-impresionismo, post-capitalismo, post-democracia… Hasta post-autonomía se ha acuñado en estos días de agitación territorial. Hemos llegado a pensar que “post” implica estar más allá, una suerte de superación del concepto al que se aplica. Sin embargo, ese sustrato de resignación que Lyotard atribuía a la postmodernidad se manifiesta en múltiples ámbitos con creciente claridad. Las vanguardias y sus programas rupturistas fueron la manifestación más representativa de la modernidad. Hoy la creación artística transita los caminos de la recontextualización, el apropiacionismo, el mix, el remake, la secuela, el vintage… Nada de innovación sino reutilización, con infinitas variantes, de referencias preexistentes.
Y así llegó el post probablemente más arrasador, la post-verdad. Comparte con otros posts la desvinculación del mundo real, el reconocimiento de unos límites insuperables y un sentimiento de abandono de la lucha, quizá de aceptación de la derrota. La post-verdad no sólo crea y difunde falsedades, también administra el foco para invisibilizar o dramatizar el hecho. No refleja lo ocurrido, fabrica un simulacro. Y, sobre todo, implica una renuncia al conocimiento. Consecuencia de la proliferación informativa, nos hemos acostumbrado a una relación interferida con la realidad. Las cosas existen en función de la cobertura mediática que reciben. Y también las personas. La vida depende, cada vez en mayor medida, de nuestra implantación en las redes sociales, del número de seguidores, de retweets, de inputs o de likes. Antes queríamos ser héroes, santos o, más pragmáticamente, ricos. Ahora queremos ser virales. En un efecto aparentemente paradójico, la comunicación ha venido a desbaratar el conocimiento. Así tenemos Universidades que enseñan el creacionismo, congresos que debaten sobre la tierra plana, corruptos presentándose como campeones de la legalidad… Ya nada es verdad ni mentira, todo depende de la cantidad de conexiones que cada cual controle.
Cuando McLuhan, hace más de medio siglo, sentenció aquello de que “el medio es el mensaje”, nos escandalizamos por la inestabilidad a la que quedaba sometido el contenido de toda comunicación. Hoy el medio es el acontecimiento, quizá el único acontecimiento. Lo crea, lo hace desaparecer, le da las dimensiones y el tono más conveniente. No en función de lo ocurrido sino de los intereses en juego. ¡Y pensar que Lyotard, antes de morir, renegó de los planteamientos contenidos en La condición postmoderna, que siempre consideró una obra menor…!

por Altarriba | Abr 5, 2018 | Noticias, Opinión
Así escrita, en plural, forma un palíndromo, una palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, una especie de capicúa verbal. Hasta su grafía parece decirnos que no tiene vuelta de hoja. Del derecho o del revés estamos “SoloS”. Aunque nos definamos como animales sociales, aunque hayamos hecho de la solidaridad, la amistad, la hospitalidad y de casi todas las formas de relación un valor supremo, en el fondo, allá en lo más oscuro de nuestra conciencia, estamos solos. Nacemos solos, morimos solos y, mientras vivimos, nuestra sociabilidad se sustenta en una superficial capa de hipocresía o, si se prefiere, de buena educación. Tras escrutinio autocrítico, los resortes de nuestro comportamiento se antojan cuestionables, incluso inconfesables. Así que no los contamos. A veces, incluso, ni siquiera nos los contamos. No comunicamos con sinceridad. Preferimos apuntamos a consignas que nos hagan aceptables para el grupo y para nosotros mismos. En esas condiciones, la compañía siempre resulta frágil y, en los momentos decisivos, con frecuencia decepciona.
Eso es, al menos, lo que muchos pensadores, siempre críticos con nuestra humana condición, han concluido, sin apenas variación, a lo largo de los siglos. Pero el sentimiento de soledad como fuente de melancolía, base de la angustia existencial, sólo se manifiesta en tiempos recientes. La poesía empieza a recoger sus ecos desolados en el siglo XIX, coincidiendo con la revolución industrial y la configuración de una sociedad urbana. Y lo hace con desgarrada insistencia. Tanta que la poesía se convierte, básicamente, en la expresión de una ausencia. Se diría que la aglomeración ciudadana, lejos de hacernos sentir acompañados, ahonda en nuestro esencial aislamiento. En la ciudad somos numerosos, pero anónimos, con la identidad confundida con la función. Vivimos solos en la multitud.
Se produce así una ecuación paradójica, cuantos más habitantes poblamos el planeta, cuanto más conectados estamos, más se extiende el sentimiento de soledad. Japón, máximo representante de la masificación tecnológica, suministra alguno de los más radicales ejemplos de vidas incomunicadas. Hace un par de décadas tuvimos las primeras noticias de los “hikikomori”, adolescentes encerrados en su habitación, únicamente interactivos a través de sus pantallas, asomándose apenas para recoger la comida que los padres les dejan en la puerta. El fenómeno no ha dejado de aumentar y ya no son sólo adolescentes. Una parte importante de la población adulta se ha sumado a la clausura.
Otra consecuencia del aislamiento nipón es lo que se conoce como “kodokushi”, la muerte en soledad. Cada vez son más frecuentes las personas que fallecen sin ninguna compañía y son encontradas días, a veces meses, después. Eso ha dado lugar a un próspero negocio de limpieza de “pisos sepulcro”, con estrictos protocolos de desinfección. Y todo ello va acompañado del incremento de las mascotas robots, de los bares con gatos o con geishas colegialas que proporcionan una compañía artificiosa, distante, pero sin sacudidas emocionales. También aumenta la sexualidad fetichista que explora las modalidades del placer solitario. El “burusera” o el “namasera”, compra y venta de bragas usadas, es, quizá, la práctica fetichista más conocida. En el país de la aglomeración y hasta del frecuente amontonamiento puedes viajar en el metro comprimido contra el cuerpo de otro, prácticamente respirando su aliento, y no tener ningún amigo, ni siquiera ningún cariño.
La epidemia de soledad no afecta sólo a los países orientales, tradicionalmente identificados con el trato distante, incluso con una gestión muy controlada del contacto físico. En Occidente también estamos afectados. El gobierno de Theresa May acaba de crear una Secretaría de Estado de la Soledad. Pretende combatir los problemas sociales, económicos o sanitarios que afectan a los más de nueve millones de británicos que viven en soledad. Hasta España, el país de la alegría, la familia y la pandilla está cada vez más afectada. Hay cuatro millones y medio de hogares unipersonales. Casi la mitad de ellos constituidos por personas mayores de sesenta y cinco años. Y ese es el único rasgo en el que nos diferenciamos de nuestro entorno. El porcentaje de jóvenes es mayor en Francia o en Gran Bretaña.
También aumentan por aquí las muertes en solitario. Podemos, incluso, presumir de un macabro récord. Hace unos meses fue encontrado en Culleredo (La Coruña) el cuerpo momificado de una mujer que llevaba siete años muerta. El casero descubrió el cuerpo cuando su cuenta quedó sin fondos para pagar el alquiler. También destacamos en esta triste crónica por los casos de muerte en servicios de urgencias. Al menos tres en los últimos meses. El más conocido fue el de Aurelia, muerta en una camilla de las urgencias del hospital de Úbeda tras trece horas de espera. Además de ser víctima de una clara negligencia, Aurelia recibió el rapapolvo de la Junta de Andalucía porque “no se puede ir solo a urgencias”.
La soledad se infiltra, va más allá del acompañamiento físico y afecta también a las complicidades intelectuales. En los últimos meses, por una razón o por otra, algunos de nuestros intelectuales han manifestado su soledad. Sánchez Ferlosio lo hizo con motivo de su noventa cumpleaños, aunque no sorprendió tratándose de un escritor siempre en los márgenes de la vida cultural y con fama de cascarrabias. Almudena Grandes, Fernando Trueba, hasta Jordi Évole se han unido al coro. Pero se trata aquí de la soledad a la que condena el arrinconamiento de las ideologías y del pensamiento crítico. Y quizá esa sea la peor, la que impide coincidir con alguien que comparta tus ideas. Es una soledad propiciada por una economía que nos prefiere aislado, “autónomos” siguiendo su jerga. Y desde esta perspectiva social, la soledad dificulta la movilización y nos hace más esclavos. El sentimiento personal de soledad puede acabar siendo fructífero, pero la soledad en la globalidad interconectada por el afán de beneficio nos deja indefencos.

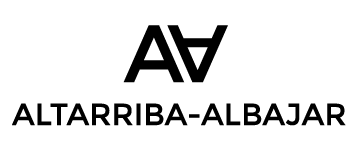





Comentarios recientes