Todos sabemos que la democracia no es el imperio de la ley. Por mucho que nos repitan que vivimos en un “estado de derecho” y que no hay posibilidad, tampoco legitimidad, para actuar al margen, nos queda la idea (quizá la nostalgia) de que la democracia no radica en la obligación de acatar sino en la posibilidad de discrepar. Los regímenes que se presentan como “imperio de la ley” han sido, tradicionalmente, absolutismos, dictaduras y tiranías más o menos encubiertas, estructuras sociales donde sólo cabe la obediencia. Por eso sorprende tanto la actual insistencia en la “legalidad vigente”. Siempre se nos había dicho que la superioridad del sistema democrático radicaba en las dinámicas que permitían su perfeccionamiento. Pero el perfeccionamiento sólo se puede producir a partir de una actitud crítica y de una voluntad constante de reforma. Las resistencias a los cambios normativos, la gobernanza por decreto, la aprobación de leyes con escaso consenso, la supeditación de lo legislativo a pactos o intereses partidistas sólo sirve para asentar la convivencia en la obligación, en lugar del acuerdo. Y, en último término, impone la fuerza donde debería reinar la razón.
“Ley y orden” como fórmula de convivencia se opone a libertad, criterio propio y, en último término, inteligencia. Si la ley nunca hubiera sido cuestionada, seguiríamos viviendo bajo la ley de la jungla. Así que la democracia, en lugar de perseguir la disidencia, debería fomentarla. Sería la manera de enriquecer el debate social, de superar el conformismo o, peor aún, la resignación y de alimentar las dinámicas que buscan ampliar los espacios de justicia. No parece el camino seguido por el actual gobierno de España, empeñado en implantar “la presunción de inocencia” para sus “investigados” como derecho humano fundamental. Esa es la única batalla legal que parece querer librar. La ampliación de la impunidad para la corrupción y la reducción para las manifestaciones que la denuncian se ha convertido en su principal estrategia legislativa. Y así, a fuerza de leyes, la vida se hace cada vez más injusta.
El proceso de degradación democrática en el que nos han metido ha hecho olvidar uno de los derechos humanos que la Revolución Francesa proclamó, este sí, como fundamental. Es el resorte que ancla la política en la responsabilidad de cada ciudadano, el que nos compromete con la vigilancia de nuestras libertades y la principal garantía contra la regresión o la restauración de privilegios. Se trata del derecho de insurrección. Esto dice el artículo 35 de la Carta de los derechos del hombre y del ciudadano (1793): “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.”
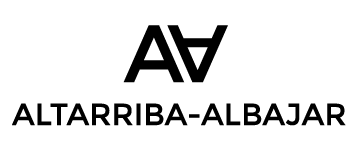

Comentarios recientes