Para saber el verdadero significado de una palabra no hay que consultar el diccionario sino averiguar quién manda. Lo dijo ya Lewis Carroll en su Alicia, un relato más realista de lo que a primera vista parece. Y, de una manera u otra, así ha sido a lo largo de la Historia. El poder ha acuñado moneda y léxico con similar insistencia. Como valores de intercambio sometidos a la aceptación del grupo, la economía y la semántica se convierten en ámbitos estratégicos de control. Para asentar la jerarquía que estructura una sociedad es necesario establecer, ante todo, “cuánto vale” y “qué significa”. Se necesita un acuerdo básico, una confianza compartida, una convención aceptada, a menudo impuesta, que garantice la correcta –o la más conveniente- circulación del dinero y del vocabulario.
Este control del significado implica, en primer lugar, acotar el espacio de lo innombrable. La religión se encarga de designar la blasfemia, máxima transgresión verbal, castigándola con condena moral, social y hasta con suplicio físico. En la medida en la que el poder ha buscado la sacralización y se ha legitimado mezclando lo terrenal y lo celestial, el hecho de cuestionar la autoridad ha constituido, al mismo tiempo, conspiración y sacrilegio. Con la creación de los estados modernos la terminología política se hace laica, pero no por eso se libera de la censura. Resulta sintomático que el cardenal Richelieu, artífice de una monarquía liberada de las limitaciones feudales de la Edad Media, creara en 1635 la primera Academia de la Lengua. Otros países siguieron el ejemplo y –admitámoslo- su misión nunca se ha limitado al mantenimiento de una supuesta pureza de la lengua. Tras la calificación de “correcto-incorrecto”, “culto-vulgar” se ocultan criterios más ideológicos que estrictamente lingüísticos.
Las revoluciones comunicativas de las últimas décadas permitieron soñar con el final de este monopolio del cuño semántico. Los medios de masas, irrumpiendo con fuerza en los años sesenta del pasado siglo, plantearon la posibilidad de circulación de significados más “populares”. El “feed.-back” impondrá su dictado y el control de las palabras acabará quedando en manos del público, se decía entonces. Internet y las redes sociales también fueron acogidas como la añorada democratización de la información. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros íbamos a ser nuestra propia terminal. A estas alturas y a expensas de una improbable reversión de la tendencia, podemos comprobar lo ilusorio de estas expectativas. El flujo de acuñación del significado sigue circulando de arriba abajo. Es más, con la concentración de la información en unos pocos grupos mediáticos, con los estrictos protocolos impuestos en las redes sociales, con los sistemas de vigilancia en manos de servicios de inteligencia o cuerpos de seguridad la libertad de expresión queda aún más reducida que en tiempos de la imprenta.
El contexto resulta, pues, favorable a las estrategias de limitación de lo “decible”. Los ejemplos cunden por doquier y en España con vergonzosa implantación. Hemos sufrido, con continuidad apenas interrumpida desde el franquismo, una red mediática adscrita al poder político. De hecho, nos hemos acostumbrado a que radio-televisiones públicas estén al servicio del partido con mando en plaza. Por si fuera poco, numerosos medios privados, publicidad institucional interpuesta, acaban entregándose al significado oficial o, al menos, limitan sus críticas. Así, con la mayoría de las emisiones controladas, sólo falta castigar las desviaciones del locutor insumiso. Es lo que el PP hizo con la “ley mordaza”, de cuya derogación, de momento, ni hablamos. Y, para cerrar el círculo, las presiones ejercidas sobre la justicia buscan el control del “veredicto” que, etimológicamente, no es otra cosa que “el dicho verdadero”. El plan obedece a un diseño inteligente y a una voluntad firme de aplicación. Ignacio González lo explicaba en una de las conversaciones interceptadas en el caso Lezo, “si no cuentas con los medios y los jueces, estás perdido”.
Así hemos llegado a un punto en el que resulta menos delincuente el que roba que el que le llama ladrón. Nos vemos obligados a asumir un pasado en el que está penado bromear sobre figuras o símbolos del franquismo y prohibido enjuiciar sus crímenes. Nuestro horizonte expresivo se ha reducido hasta tal punto que resulta más ofensivo gritar “Franco asesino” que sufragar el mantenimiento de su mausoleo. Poco a poco nos hundimos en el error de discernimiento del que advierte el proverbio chino. “Cuando el sabio señala la luna, el estúpido mira el dedo.”
Tuvimos un ejemplo cuando el PP, acusado de corrupción, denunciaba el tono, los modales y hasta la vestimenta de los denunciantes. Más recientemente, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no atender las declaraciones que acusan al rey emérito con la excusa de que vienen de las cloacas del Estado. Algunos, incluso, han lamentado la inutilidad de insistir en unos hechos por todos conocidos. En definitiva, ante el espectáculo de una luna llena de corrupción, hemos oído, ante todo, “pero qué dedo más feo y qué uña más sucia”. Todo indica que vivimos una nueva nomenclatura, en su acepción lingüística y no soviética, una dictadura nominalista que, cuanto más penaliza la palabra, más exime el acto.
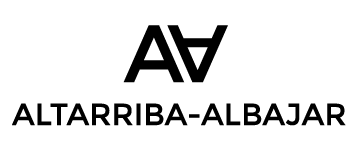

Comentarios recientes