
Antígona recorre las calles de Tebas clamando contra la injusticia. Su hermano Polinices yace muerto a las puertas de la ciudad y el rey Creonte ha prometido matar a quien intente darle sepultura. Lo considera enemigo de la ciudad y, por ello, además de la muerte, merece ser devorado por las alimañas. “Mira esos perros. ¿Los ves? En sus hocicos llevan sangre de Polinices. ¡Sangre tuya!” denuncia Antígona. Al fondo el coro repite, “la muerte a quien entierre a Polinices”. Ante el miedo o la indiferencia de los tebanos, Antígona, amparada en la oscuridad de la noche, sale de la ciudad y, en un improvisado rito funerario, cubre el cadáver de su hermano con un puñado de tierra. La guardia de Creonte la sorprende y este, irritado por la desobediencia de sus órdenes, la condena a muerte. Encerrada en prisión, Antígona se ahorca.
Es más que una tragedia. Es “la” tragedia por excelencia. Sófocles se inspira en uno de los mitos básicos de la cosmogonía griega para escribir una obra que la literatura occidental revisitará en numerosas ocasiones, encontrando siempre lecturas aplicables a momentos muy distintos de nuestra historia. Representa el enfrentamiento de una joven, armada tan sólo con sus argumentos, contra el poder instituido. Es también el sentimiento individual confrontado con la fría arbitrariedad de la ley, el vínculo familiar contra la razón de Estado, la justicia contra la tiranía y, en último término, la colisión de lo divino, o de lo espiritual, con lo político.
Los argumentos de Antígona tienen tanta fuerza porque, más allá de lo histórico arraigan en lo antropológico. Enterrar a los muertos es la actividad humana más antigua de la que tengamos constancia. Antes de los primeros escritos, antes incluso de las primeras pinturas rupestres, encontramos túmulos, menhires y otros monumentos funerarios. Constituyen la prueba de la conciencia de nuestra finitud y, en consecuencia, una respuesta a los interrogantes sobre el sentido de la existencia. Hablan de un originario sentimiento religioso, de la creencia en un más allá, al menos de una voluntad de transcendencia que todavía hoy seguimos manteniendo. Y, más que nada, previo a todo ello, de un respeto entre miembros de la misma especie, una dedicación al cuidado mutuo, un afán por preservar del olvido, un culto a los antepasados e, incluso, una comprensión de la dimensión histórica en la que nos inscribimos. Son tantos y tan importantes los factores implicados que podríamos asegurar que, por encima de cualquier otro rasgo diferenciador, somos humanos porque nos enterramos los unos a los otros.
Por eso el público de todas las épocas y de cualquier lugar simpatiza con la figura de Antígona. Por eso nos cuesta aceptar que el gobierno de España represente con tanta convicción el papel de Creonte. Con su política de “mantenerlos en las fosas” da muestras de una actitud sin parangón internacional, esencialmente inhumana. Haciendo oídos sordos a la reprobación de organizaciones dedicadas a velar por los derechos humanos, no sólo alardea de no destinar un solo euro a la ley de memoria histórica, sino que hasta se burla de los familiares que reclaman dignidad para sus muertos. La historia de España está repleta de atrocidades, pero pocas destilan una crueldad tan consciente y tan prolongada en el tiempo. Nos recortan el presente, hipotecan nuestro futuro, pero nada tan desalmado como este sometimiento de nuestro pasado a la podredumbre indefinida, quizá definitiva. Lo justifican como deseo de pasar página, de no reabrir heridas, de superar el pasado. Olvidan que las guerras sólo se terminan cuando los vencedores permiten que los vencidos entierren sus muertos. Mientras permanezcan insepultos, sin nombre y sin honra, no podrá haber paz sino sólo victoria. Una insoportable victoria que ya dura ochenta años.
Muchas complicidades acompañan este ejercicio de cainismo único en el mundo. Ninguna más injustificable que la de la Iglesia. La beligerancia del catolicismo hispano, su silencio, en el mejor de los casos, choca con las esencias mismas de toda espiritualidad. Las religiones surgen como respuesta al carácter irremediable de la muerte y, de una manera o de otra, se justifican como gestoras del acceso al más allá. ¿Por qué nuestro clero, tan dado a la pompa fúnebre, se inhibe en esta cuestión? ¿Venganza por los ataques sufridos durante la guerra civil? Si así fuera, se alejaría de los modelos de misericordia y perdón que tanto predica. Santiago Cantera, prior de la Santa Cruz de los Caídos, vetó hace unas semanas exhumaciones autorizadas por el juez. Y lo hizo interponiéndose físicamente a la comitiva encargada de recuperar los restos. ¿Es compatible tanta impiedad con la doctrina de Cristo?
La tragedia de Sófocles no termina con el suicidio de Antígona. Su muerte desencadena una serie de acontecimientos que provocarán el final del reino de Creonte. Debería ser una lección para el Partido Popular. La recalcitrante negativa a condenar el franquismo y, sobre todo, el mantenimiento de unas políticas posbélicas puede acabar pasándoles factura. Sabemos que fuimos vencidos. Algunos lo llevamos dolorosamente inscrito en nuestros genes. No nos mantengan humillados. Dejen que enterremos a nuestros Polinices.
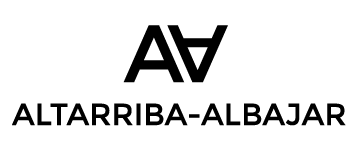
Comentarios recientes